
 UNAMONOS EN LA ORACION A NUESTROS DIFUNTOS
UNAMONOS EN LA ORACION A NUESTROS DIFUNTOSPor Antonio Díaz Tortajada
Sacerdote-periodista
Querido Cofrade:
Dos acontecimientos litúrgicos marcan el calendario y la actividad en nuestros pueblos y ciudades esta semana: La solemnidad de todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos. En la primera, la Iglesia nos pone como modelos de vida a los santos; en la segunda nos pide que oremos por los que ya han muerto.
El "día de los difuntos" no es una fecha que podamos borrar del calendario ni de nuestra agenda. Ahí está cada año, nos recuerda con paciencia monástica la realidad de la finitud de la vida de los que amamos y se nos han ido, incluso la finitud de nuestra propia vida.
Es fácil constatar que se está haciendo un esfuerzo, casi a nivel universal, para conseguir, si no olvidar, sí ocultar el hecho de la muerte. Normalmente se procura que la muerte tenga lugar en el hospital, el cadáver se vela en el tanatorio y el color negro del luto ha desaparecido casi en todos los casos.
 ¿Que nos está ocurriendo para que tengamos prisa en pasar de puntilla por el acontecimiento de la muerte de un miembro de la familia o de un amigo? No es una respuesta a esta pregunta, pero nos da una pista importante la Constitución Gaudium et Spes cuando afirma : "El enigma de la condición humana alcanza su vértice en presencia de la muerte". Incluso el Concilio llega a afirmar que ante la muerte fracasa toda imaginación. Es decir, todo proyecto humano, toda teoría que busque sentido a la existencia terrena del hombre choca contra el muro de la muerte, porque ésta deshace el sujeto humano a quien se quisiera eterno para dar eternidad también al afecto, al genio, a la grandeza de ser hombre y constructor de un mundo mejor.
¿Que nos está ocurriendo para que tengamos prisa en pasar de puntilla por el acontecimiento de la muerte de un miembro de la familia o de un amigo? No es una respuesta a esta pregunta, pero nos da una pista importante la Constitución Gaudium et Spes cuando afirma : "El enigma de la condición humana alcanza su vértice en presencia de la muerte". Incluso el Concilio llega a afirmar que ante la muerte fracasa toda imaginación. Es decir, todo proyecto humano, toda teoría que busque sentido a la existencia terrena del hombre choca contra el muro de la muerte, porque ésta deshace el sujeto humano a quien se quisiera eterno para dar eternidad también al afecto, al genio, a la grandeza de ser hombre y constructor de un mundo mejor.Ante el fracaso de la imposible inmortalidad, el hombre, desde los tiempos más primitivos, ha buscado una respuesta en el más allá de la muerte. Testimonio de esto podemos encontrar desde los rituales funerarios de las culturas más primitivas, pasando por los ritos funerarios de todas las religiones o las manifestaciones multitudinarias y asépticamente laicas de los funerales de los dirigentes de los regímenes comunistas o nazi.
La idea fundamental de las dos fiestas es que la vida no termina después de la muerte, sino que hay un más allá, lo que llamamos la vida eterna.
Nosotros, los cristianos, con una fidelidad secular, seguimos acogiendo la muerte de los nuestros como un acontecimiento que está abierto hacia un futuro que no sólo da sentido al mismo hecho de la muerte sino a toda la aventura humana.
Ningún hombre nace sin Cristo, y nosotros también sabemos que ningún hombre muere sin Cristo. En las encrucijadas del nacimiento y de la muerte creemos que todo destino humano está marcado por la realidad estremecedora y plenificadora de la encarnación de Cristo, es decir, por el hecho de que quien era Dios con el Padre, se hizo hombre con todos los hombres y mujeres de la historia de la Humanidad para compartir su destino y darle salida al sinsentido de todo lo que achata y limita la existencia del ser humano como son el pecado y la muerte.
La fiesta de los Santos es una exaltación, una memoria y un intento de que tenga repercusión en nuestra vida el hecho de que haya habido cristianos que han vivido el seguimiento a Jesús hasta una situación heroica.
En la conmemoración de los difuntos, lo que hacemos es pedirle a Dios por los que ya han muerto.
Desde los orígenes de la civilización humana, el hombre ha tenido siempre cuidado de asegurar un lugar de descanso a sus despojos. El cristianismo absorbió casi íntegramente los usos y las costumbres de los pueblos en los que penetró, limitándose, en sus primeros esfuerzos, a corregir o a abandonar lo que estaba en oposición con la propia doctrina.
Remontándonos a la historia hemos de recordar que en la cultura romana tras la muerte de un ser querido se procedía a la preparación del cadáver para ser expuesto, adornado con toga y flores. Durante varios días, flautistas y plañideras a sueldo tocaban música fúnebre. Llegado el momento, se formaba un cortejo para acompañar el cadáver fuera del recinto de la ciudad y allí se procedía a la inhumación o a la cremación. A estos gestos se unían los banquetes funerarios en honor del difunto, que tenían lugar a los nueve días de su fallecimiento y una vez al año en la fiesta de la Parentalia, en la que se recordaba a todos los amigos y familiares difuntos.
Los ritos cristianos que comenzaron siendo los propios del momento, abandonaron pronto algunos elementos. Los cristianos evitaron el uso de flores o perfumes, aunque luego también éstos se irían introduciendo. Abandonaron los sacrificios y las comidas rituales en honor del difunto y se fue generalizando el uso de la inhumación, por influencia judía o por la creencia en la resurrección de la carne. Sobrevivió el banquete o refrigerio pero en clave de recogimiento austero, con el fin de manifestar un recuerdo afectuoso por el difunto, y de acción caritativa, pues en ellos también se daba de comer a los necesitados. Estos elementos del banquete hacían referencia al banquete celestial y explicitaban la conciencia de que la muerte no era el final de la vida sino el inicio de una vida nueva.
Fue en el año 998 cuando San Odilón, abad de Cluny, instituyó la conmemoración de todos los fieles difuntos para los monasterios de su congregación el dos de noviembre.
Hoy nuestra sociedad actual maquilla y esconde la muerte, pero con ella también oculta aspectos de la misma que son necesarios para que el hombre sea verdaderamente humano, la humanidad reclama la conciencia de la muerte y la búsqueda de su sentido, para poderla vivir en su totalidad. Porque la muerte tiene funciones que nos humanizan.
La muerte nos avisa de la riqueza y el valor único de cada momento, encuentro, actividad o relación que vivimos. Orientar y vivir el momento es lo propio de lo cotidiano y lo que llena de vida la existencia.
Hemos de destacar también que la muerte nos alerta de que una vida infecunda quedará sepultada sin dar fruto y sin posibilidades. La misma experiencia nos da que frente a la muerte el arma más radical que tenemos es fecundar la existencia con signos que sobrepasan a la muerte, y éstos no son otros sino los que propician el amor fecundo. La fraternidad es la respuesta vitalista y permanente que supone no entregarse a la destrucción; toda vida agotada en la entrega (ágape) ha sido dadora de sentido y permanece en lo fecundado más allá de todo egoísmo encerrado en la infecundidad del más craso zánatos (muerte).
Por otro lado, la muerte profetiza la igualdad. La afirmación de una vida humana asentada sobre el tener, la función social, el saber o la profesión sin la orientación de los otros en la fraternidad y el servicio, como verdadero fundamento de la persona, queda totalmente desenmascarada por la radicalidad de la muerte.
De esta manera la muerte es un agente de crisis. Ella se encarga continuamente de poner en crisis todo lo que se ha edificado sobre la desigualdad y la injusticia para declararlo vacío y sin sentido. El 'carpe diem' y el 'carnaval' del gran teatro del mundo queda lisonjeado y ridiculizado por la muerte.
Nuestro ser mortal nos predica en positivo que no hay modo mejor de vivir y llegar a la muerte que creando las condiciones de justicia y paz que definen el valor de la persona por ser tal y no por sus aderezos. Continuamente nuestro ser mortal esta denunciando todas nuestras injusticias y desigualdades proféticamente y confesando nuestra igualdad radical.
La liturgia tiene muy presente a los difuntos. Los lleva a la Iglesia, los rocía con el agua bendita, como recuerdo de su bautismo y los inciensa, recordando que tiene una participación en la vida divina. Reconocemos que el cuerpo humano pertenece a la persona que Dios ha creado y ha sido templo del Espíritu Santo.
Los ritos funerarios comienzan desde el momento que el cristiano expira, desde que da su último aliento. Inmediatamente viene la recomendación del alma y la vestición, que tiene su sentido, no es simplemente una costumbre de los pueblos; la Iglesia reconoce en el cadáver los restos de una vida que ha sido vivida desde la fe.
Pero los ritos continúan, el traslado desde la casa hasta la Iglesia es una procesión litúrgica y luego, ya en la Iglesia, tanto las oraciones como los cantos nos indican que aquello no ha sido un acontecimiento puramente personal del muerto y sus familiares, sino que es un acto eclesial, y por eso se invita a la comunidad para que rece y para que participe de la Eucaristía, elemento integrante de la liturgia exequial.
La Iglesia no sabe hacer otra cosa el día de los Difuntos que dar gracias a Dios precisamente por nuestra finitud, por el hecho de que nuestra vida no termina con lo que hemos hecho sino que hay algo más. Por eso hay cuatro prefacios de difuntos cuyos títulos son importantes. El primero es la Esperanza de la resurrección en Cristo; el segundo, Cristo ha muerto para nuestra vida; el tercero, Cristo salvación y vida y el cuarto La vida eterna y la gloria celeste".
El Concilio Vaticano II superó muchas visiones en el culto y la liturgia de los difuntos. Antes la visión era más individualista, hoy el lugar central de la comunión y de la solidaridad es la celebración de la Eucaristía.
La liturgia de difuntos se llama exequial, que significa acompañar a alguien que va de camino, es más el último sacramento que se da es el viático, que es el alimento para el hombre que se despide de este mundo pero que va caminando hacia el otro. La idea de esperanza está continuamente presente en la actitud de la Iglesia respecto a los difuntos, respecto incluso al cadáver, al cual se le unge con agua bendita recordando su bautismo y se le señala como algo digno de veneración con el incienso.
Podemos correr el riesgo de que, a impulsos del comercio, del consumo y de la moda, y costumbres paganas importadas, prevalezcan y hasta desplacen costumbres cristianas arraigadas y beneficiosas, como son la devoción a los santos y el recuerdo y la oración por los difuntos. Y ello nos conduciría a vaciar de sentido la Pascua de Jesucristo.
Un saludo,
Antonio






















































































































































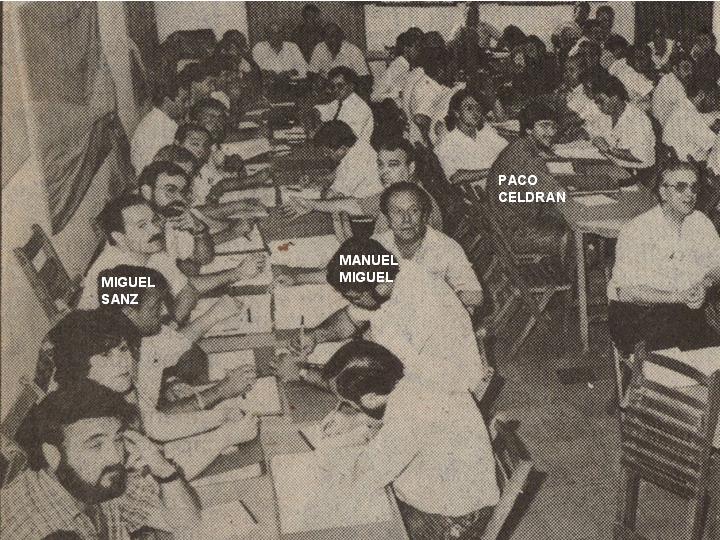





















































No hay comentarios:
Publicar un comentario